CENTENARIO DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (1970)
El poeta de las golondrinas y de los sueños de amor
Este es un centenario distinto a todos los demás, que en justicia y gratitud al recuerdo de un gran hombre, se han ido conmemorando en estos últimos tiempos, porque si el magnífico siglo XIX ofreció a la admiración del mundo científicos, artistas, políticos, santos, místicos, mártires, tuvo también, dentro de su propia entraña, el triste final de un poeta extraordinario cuyos sueños y cuyas rimas han prevalecido a través del tiempo, con emoción inusitada, con constante ilusión que de boca en boca, de mirada en mirada, han recogido el mágico encanto de la juventud y del amor.
Ninguno de los muchos y buenos poetas de su tiempo ha durado a través de los años con la intensidad y adoración que Gustavo Adolfo Bécquer provocó en todas las épocas y en todas las generaciones. ¿Porqué? Pues, sencillamente, porque los otros poetas cantaron las bellezas de la Naturaleza, el fragor de las batallas, los triunfos del vencedor o la circunstancia histórica que atravesó su patria. Y Bécquer cantó solamente al amor, con todos sus dolores, con todas sus grandezas, con sus alegrías y sus penas, con sus traiciones y con sus dudas. Y el amor es lo único que perdura eternamente, desde que un hombre y una mujer aparecieron en la Tierra.
Hombres, hechos, ideales, catástrofes, victorias, todo desaparece tras la nube opaca del tiempo. Hazañas colectivas y celebridades individuales, quedan pronto borradas de la memoria humana; unas veces por egoísmo, otras por las dudas sobre su autenticidad; y siempre, porque la sucesión de los días, la aglomeración de los años, van dejando atrás, cada vez más lejos, cuanto llamó nuestra atención en un momento determinado. Otros sucesos, otras inquietudes, otros nombres ilustres van ocupando su sitio en la historia de los pueblos y de los hombres. Sólo el amor, el bendito amor, subsiste y combate contra el tiempo, contra las opiniones y contra las circunstancias.
Bécquer, que dijo de sí mismo: «Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos duermen los extravagantes hijos de mi fantasía esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentemente en la escena del mundo. Fecunda, como el lecho de amor de la miseria, y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa concibe y pare, en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sinnúmero, a las cuales ni mi actividad, ni todos los años que me resten de vida, serían suficientes a dar forma. Y aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, los siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña, semejante a la de esas miríadas de gérmenes que hierven, sin encontrar fuerzas para salir a la superficie y convertirse al beso del sol en flores y frutos».
Bécquer, decíamos, dio a la humanidad las flores y frutos de su inspiración sin igual, a través de una vida melancólica de amarguras y pobreza, pero saturada de emociones vividas, que desgranaba en rimas y leyendas. Su permanencia, su constante actualidad, su brío energético, que todas las generaciones han acogido con mística devoción, no tiene más explicación lógica que el hecho de que fue el enamorado del amor y que, cantando la belleza de quererse, enfrentó sus poemas con el inmortal encanto de la juventud, que siempre en todas las épocas y en todas las razas, ha guiado los primeros pasos de la vida, fiándose de los latidos del corazón.
Ser poeta de la juventud, con sus sueños, con sus ansias de vida, con sus esperanzas de triunfos, es ser el poeta del amor. Y eso fue Gustavo Adolfo Bécquer.
EN UN ESTUDIO DE PINTOR
En los altillos de una casa sevillana, cerca de la Giralda, y sobre los jardines de Murillo, tuvo su estudio el pintor de costumbres andaluzas, Valeriano Bécquer, que llegó a gozar en su época de merecido prestigio. Prematuramente viudo, el artista, un poco bohemio y un mucho imaginativo, hizo de su taller hogar; y por su entarimado desigual y descuidado corrían, o mejor, se arrastraban, sus dos hijos, Valeriano y Gustavo Adolfo, a los que la madre les dejó apenas cumplidos los cinco años el uno y cuatro el otro. Los dos tuvieron ante sus ojos constantemente la visión del padre trazando, sobre telas y tablas, perspectivas, panorámicas, caseríos y callejones floridos, que con vivos colores y pulso firme aparecían, por momentos, en la blancura del lienzo apoyado en minúsculo caballete.
Si a esto se añade el continuo trasiego y la alegría bulliciosa de modelos, amigos, compañeros de pincel, y algún que otro discípulo que frecuentemente invadían el estudio, con la algazara propia de una juventud sin preocupaciones ni prejuicios, pródiga en el chiste y avara de seriedad, fácilmente se comprenderá cómo las imaginaciones de los dos despiertos muchachitos se abrieron prontamente a la fantasía, dentro de su completa ignorancia de la vida y de las cosas.
Los dos aprendieron dibujo, pero así como Valeriano, siguiendo la escuela paterna llegó a ser un excelente pintor, que todavía hoy se cotiza, Gustavo Adolfo prefirió siempre la lectura, el recogimiento y la soledad, absorto en ensoñaciones, apartándose del bullicio del taller, para refugiarse en cualquier rincón, o bajar a los jardines en busca de paz.
Faltó el padre, y a los cinco años de edad, Gustavo Adolfo se halló sólo frente a la vida, pobre y dominado por una melancolía aumentada con la muerte del hombre bueno al que todo se lo debía.
LA MADRINA
Apareció casi providencialmente en su vida de niño triste, la figura de la madrina. Era esta una dama sevillana de la mejor alcurnia y posición social, a la que la madre de Gustavo, con esa intuición que sólo tienen las madres había rogado sostuviese en la pila bautismal al segundo de sus hijos, valiéndose de la gran amistad que desde la niñez tenían las dos mujeres. Ello fue un 17 de febrero de 1836.
La madrina se hizo cargo de Gustavo solamente, ya que Valeriano, algo mayor, no quiso abandonar el estudio del padre, donde continuó sus empeños artísticos, acompañado y protegido por amigos y compañeros del pintor fallecido.
De momento, Gustavo ingresó en el colegio de San Antonio de la capital andaluza; y al cumplir los nueve años, entró en la escuela de San Telmo para cursar Náutica. No dicen las crónicas de quién partió la decisión de dedicarlo a marino, si de la madrina o del ahijado. Me inclino a creer que de este último; porque conociendo su carácter solitario y su imaginación soñadora, cuando llegó el momento de elegir estudios serios ¿cuál mejor para Gustavo que la embrujada atracción del mar y sus misterios?. Las mudas contemplaciones del firmamento sevillano a que dedicaba hora y noches desde la azotea; sus paseos por la orilla del Guadalquivir, en cuyos muelles hizo amistad con marineros y pescadores cuya vida novelesca y aventurera le entusiasmaba, sólo de escucharlas en tabernas y lanchas sobre cuyas toldillas se embelesaba bajo el fulgor de las estrellas, que luego en la biblioteca de la madrina descifraba por nombres y situación, eran, en conjunto, motivos suficientes para la elección de carrera, ya que obligado a ello por voluntad de su protectora hubo de decidirse, abandonando la holganza y los sueños.
La madrina, rica, sin parientes, y queriendo a Gustavo como a un hijo que Dios no quiso darle en su matrimonio, manifestaba su decisión de hacerle heredero en cuanto tuviera un título académico, ya que su proposición de establecerle en el comercio sevillano, donde ella tenía muchos intereses, había sido rechazada por Gustavo, alegando que sus ilusiones de escritor eran incompatibles con la teneduría de libros.
No obstante tan halagador porvenir, Gustavo Adolfo, absorto cada vez más intensamente en sus lecturas, y en escribir, casi a escondidas, versos y cuentecillos, que leía a las amistades de la madrina con éxito y orgullo, acabó intoxicado por el veneno de la literatura, se reunió con personajillos poco gratos a la madrina por su mala fama en la ciudad, tuvo un roce con ella, en defensa de sus amigos, y a los diecinueve años, «con lo puesto», huyó a Madrid, donde creía que para él residía el camino de la gloria y el triunfo de su talento.
MADRID
«Llegó la noche y no encontré un asilo; ¡Y tuve sed! Mis lágrimas bebí. ¡Y tuve hambre! Los hinchados ojos cerré para morir. ¡Estaba en un desierto, aunque a mi oído de las turbas llegaba el ronco hervir. Yo era huérfano y pobre ¡El mundo estaba desierto para mi!»
La soledad, el aislamiento, el terco afán de avanzar en la vida con el solo impulso de su pluma; el voluntario calvario, que Gustavo Adolfo sufría en Madrid —desconocido, con todas las puertas cerradas y todos los sitios ocupados, tuvo un oasis compasivo que le proporcionó un político de su tierra, colocándole en la Dirección de Bienes Nacionales; y que hubiera sido una base modesta, pero segura y tranquila para su vida, si no fuera porque alguien le dijo que su destino se debía a la influencia de su madrina con el político que le nombrara, y también por una inoportuna observación del jefe de su negociado. Bécquer abandonó la oficina y no puso jamás los pies en ella.
Fue entonces cuando tuvo el primer vómito de sangre, que un médico llamado por sus compañeros de pensión atribuyó al disgusto de la ruptura, a la mala alimentación y al carácter hepático del poeta sevillano.
LAS LEYENDAS, LAS RIMAS Y EL AMOR
Se dedicó exclusivamente a escribir. Primero, unas poesías cortas que no le aceptó nadie; luego, leyendas, como cuentos de tipo soñador, que con más facilidad pudo publicar en alguna revista; más tarde, y por un verdadero azar —el encuentro con el sacerdote que le había bautizado en Sevilla, que ascendido a canónigo estaba de paso en Madrid— vio publicadas algunas de sus rimas en un diario importante. Su evidente inspiración, su elegancia literaria, y el espíritu romántico de la época, atrajeron la atención de las gentes, y su nombre empezó a sonar en ateneos, casinillos y redacciones.
La ternura de sus leyendas —«La creación», «La vuelta del combate», «La rosa de pasión», «El miserere» y muchas otras— fomentaron el pedestal de su prestigio como escritor de fuste. Luego, el éxito de «Rayo de luna», las «Cartas a una mujer» y, sobre todo, las «Cartas desde mi celda» , que escribiera en el monasterio de Veruela, adonde fue aconsejado por los médicos, para atender a su alarmante tuberculosis, acabaron de granjearle el respeto y la admiración de intelectuales y profanos.
Fue entonces cuando conoció a una mujer, en cuyo cariño fundió todos los otros amores —o amoríos— que había tenido en su corta vida de fogoso enamorado. Se dividen —con este motivo— las opiniones de críticos y observadores, sobre si todas las rimas tienen la misma Musa, o si, por el contrario, cada una de ellas obedece a distinta pasión. Los que creen esto último, dicen que mal puede compaginarse en una sola mujer la rima: «No me admiró tu olvido; aunque de un día me admiró tu cariño mucho más. Porque lo que hay en mí que vale algo, eso ¡ni lo pudiste sospechar!», con la íntima: «Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo. Por un beso ¡yo no sé lo que te diera por un beso!».
Pero yo creo que para Bécquer, que cual su personaje Manrique perseguía la imagen de una mujer en el rayo de luna que juguetea entre los árboles, mueve las hojas a merced del viento y tiembla en las aguas del río no hubo más que una mujer, aun se proyectase en varios cuerpos femeninos. Las campanillas azules, los jaramagos y zarzamoras que ocultan en sus historias de amor, y cuentos de doncellas, una cara divina tras nieblas luminosas, y embelesos inefables con voces de ensueño —el corazón que sube al oído, y finge lo que quiere oír— no fueron más que doseles portentosos con que amparaba su constante amor a la mujer inmortal, a la más bella creación de Dios —tal vez para martirio del hombre— al eterno femenino, cuya escultura simboliza la exaltación de la pureza, pero también de la pasión arrolladora. La mujer, en fin, que siendo siempre la misma, fue como estrella de plata que en el camino atormentado de su vida había sido consuelo y esperanza entre el infierno de su dolencia y las desgarraduras de la realidad.
LA ULTIMA GOLONDRINA
Una carta íntima de su hermano Valeriano a un amigo pintor de la villa de Madrid, cuenta que Gustavo Adolfo, enclenque, pálido bajó su rizosa melena y con la melancolía en los ojos desengañados y escépticos, no tuvo suerte en sus amores. Aquella mujer que inspirara la rima de las golondrinas, que —dice el hermano— todos conocimos, tras la reja florida de un compás sevillano, representaba para el poeta el resumen y la encarnación de toda una existencia vibrante; y para ella escribió —entre rumor de besos y batir de alas— “Como yo te he querido, desengáñate, así, no te querrán».
Este aspecto humano en que, por excepción, el poeta baja de su nube, inclina a sospechar que Bécquer, bajo su capa romántica, ocultaba también al hombre desolado por una dolencia mortal, que cegaba sus ímpetus varoniles y le alejaba la condescendencia de las mujeres deseadas. Tiene esta afirmación— ¡Como yo te he querido!— dirigida a la última mujer amada— que quién sabe al que amará mañana; que quién sabe al que quiso ayer— el sonido doloroso de un grito rebelde en que se juntan los celos, la duda, la pasión, el desespero de una Idea torturadora. «Así, no te querrán!» El cronista, admirador de Bécquer, cree que podría haber añadido: Ni te han querido, ni te pueden querer; porque el amor que Bécquer sentía era tan limpio, tan puro, que así pudo escribir:
Como se arranca el hierro de una herida,
Su amor de las entrañas me arranqué.
Aunque sentí al hacerlo, que la vida
Me arrancaba con él.
Del altar que le alcé en el alma mía
La voluntad su imagen arrojó
Y la luz de la fe que en ella ardía
Ante el ara desierta se apagó.
Aun para combatir mi firme empeño,
Viene a mi mente su visión tenaz,
¡Cuándo podré dormir con ese sueño,
En que acaba él soñar!»
Los románticos, los que amamos, los que creemos que jamás el amor estuvo mejor oculto que entre las hojas del libro de un poeta, y que fueron del maravilloso sueño del amor, la vida no tiene razón de ser, debemos a Gustavo Adolfo Bécquer un íntimo homenaje de gratitud, aunque sólo fuera por el consuelo que en momentos difíciles de nuestra vida, concede el pensar en que alguien supo sufrir también en silencio nuestra pena. Sevilla le erigió en su Parque de María Luisa, una glorieta magnífica. Barcelona tiene una calle dedicada a su nombre entre los jardines de Vallcarca. España entera está en estos días conmemorando su centenario. Pero, por encima de todo ello, están los enamorados del mundo entero, que saben sus rimas como doctrina de amor, y rezan sus estrofas en la sonrosada orejita de la mujer amada. Y esto, no lo ha logrado jamás ningún poeta. Llevar a todos los corazones juveniles la palabra luminosa que interpreta lo que late en el corazón, y que alegra el alma.
***
Solo, triste y pobre, una mañana cruel de 1870 el poeta inclinó su enfebrecida frente y entregó su alma a Dios. A los 34 años dejaba un mundo que quizá no le había comprendido. Antes de morir, miró fijamente al cristal empañado de su ventana, porque había rozado el alféizar una golondrina que, entre sus alas, tal vez se llevó un alma, aromada de versos.
Sobre la silla de enea, que junto al lecho completaba el único mobiliario de la estancia, una cuartilla reproducía una de sus rimas preferidas, como un testamento, como una profecía, como un adiós: «¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!».
Pablo VILA SAN-JUAN
|


 LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks


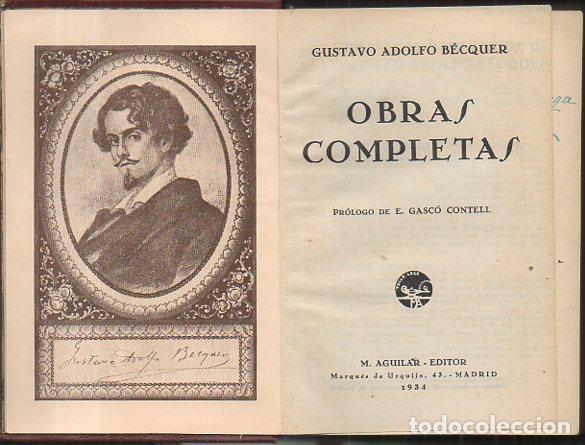

 Citar
Citar
Marcadores