El experimento de Airy
Antes de entrar en los resultados del experimento de Airy, realizado en 1871, es preciso remontarse al origen de los planteamientos que dieron lugar a la formulación de su puesta en marcha.
Para ello debemos trasladarnos atrás en el tiempo hasta principios del siglo XVIII. En Diciembre de 1725 James Bradley y Samuel Molyneux estaban realizando con su telescopio un seguimiento continuo de varios días a la estrella Draconis. Esta estrella brillante, perteneciente a la constelación del Dragón, tiene la peculiaridad de estar muy próxima al cénit celeste para todos aquéllos que se encuentren situados, en latitud Norte, cerca del Real Observatorio de Greenwich, que era desde donde miraba Bradley (Draconis tiene una ascensión recta 17 h, 56 min, 36 s y una declinación de +51º 29` y 20´´. En España también la podemos ver cerca de nuestro cénit celeste, aunque ligeramente más desplazada que en Inglaterra, debida a la evidente diferencia de latitudes).
En el seguimiento continuo de esta estrella situada en el cénit Bradley se dio cuenta de que si enfocaba su telescopio al mismo lugar que pocos días antes (es decir, a 90º aproximadamente) la estrella no estaba en el objetivo, sino que tenía que inclinar ligeramente su telescopio, moviendo el tornillo del mismo, para poder enfocar de nuevo la luz proveniente de esa estrella. Bradley se dio cuenta de que, en el espacio de un año, el telescopio, para tener siempre enfocada la estrella, tenía que describir un pequeño círculo (correspondiente al círculo que describía la estrella).
Bradley, con su telescopio de 212 pies de largo (unos 64 metros), trataba de encontrar el tan ansiado paralaje estelar, que los partidarios del movimiento de la Tierra consideraban como prueba definitiva de su hipótesis. El paralaje estelar es un pequeño desplazamiento que realizan las estrellas en el curso de un año. Bradley, ciertamente descubrió un desplazamiento anual en la estrella Draconis, pero no podía tratarse del paralaje estelar, porque el desplazamiento que observaba era de 40 segundos de arco, lo cual no coincide con la medida que se esperaba encontrar respecto al paralaje estelar resultante del hipotético movimiento traslacional de la Tierra en su supuesta órbita alrededor del Sol. El primer paralaje estelar no se detectaría hasta 1838 por el astrónomo alemán Friedrich Bessel, del cual nos ocuparemos en otra ocación.
Entonces, si no era el paralaje estelar, ¿qué era ese desplazamiento de la estrella Draconis? Se debía, según la explicación de Bradley, a la desviación que sufría la luz procedente de la estrella como consecuencia del movimiento de traslación anual de la Tierra alrededor del Sol. Así, el Establishment científico consideró la que vino desde entonces a llamarse aberración estelar, como la primera prueba empírica que por fin se conseguía a favor del copernicanismo. Pero, ¿era realmente una prueba a favor del movimiento terrestre?
Aquí entra en escena, a continuación, el famoso astrónomo croata Ruder Boscovich S.J. El sacerdote Boscovich era consejero del Papa en asuntos matemático-astronómicos. En 1730 Boscovich sugirió la realización de una prueba lógica conclusiva que apoyaría de manera definitiva la hipótesis del supuesto movimiento de la Tierra (hipótesis que él apoyaba) y que confirmaría o verificaría, en pefecta concordancia con el método científico verdadero, ese supuesto movimiento terrestre.
Para entender el experimento sugerido, vamos a establecer una simple analogía. Imaginemos un hombre con un paraguas debajo de la lluvia que cae verticalmente. Sabemos, por experiencia, que si un hombre se mueve con el paraguas debajo de la lluvia que cae vertical (es decir, no hay viento) tendrá que inclinar un poco hacia delante el paraguas para protegerse de la lluvia (en lugar de mantener el paraguas en posición vertical). A su vez, si dos hombres, cada uno con un paraguas, se desplazan en la lluvia también tendrán que inclinar sus respectivos paraguas. Pero si uno de los hombres va más rápido (V) que el otro (v), el que va más rápido tendrá que inclinar un poquito más su paraguas con respecto al que se desplaza más despacio.
Ahora cambiemos Tierra por hombre y telescopio por paraguas. A diferencia de la analogía de un solo hombre que inclinaba su paraguas, que puede ser interpretada geocentrica o heliocéntricamente, la analogía de los dos hombres que tienen que inclinar sus paraguas de manera diferente sólo puede tener una interpretación heliocéntrica, porque si lo interpretáramos geocéntricamente, siguiendo con la analogía, eso significaría que la lluvia caería con dos velocidades distintas para los dos hombres, lo cual es imposible (la lluvia sólo cae con una única velocidad común para los dos hombres).
El jesuita Boscovich razonaba correctamente diciendo que si uno pudiera realizar un experimento como el de la detectación de la aberración estelar de Bradley en dos Tierras distintas con dos telescopios desplazándose a distintas velocidades (uno en cada una de las dos Tierras) y uno de ellos tuviera que inclinarse más que el otro (igual que en la analogía de los dos hombres desplazándose en la lluvia a diferentes velocidades), esto probaría que la Tierra se mueve y no las estrellas.
Ahora bien, ¿cómo se puede llevar a cabo un experimento con dos Tierras, una desplazándose más rápido que la otra en relación a las estrellas? Muy sencillo, si se sigue con la lógica de Boscovich. Se puede hacer en la Tierra con dos telescopios, pero uno de ellos lleno de agua en lugar de aire. Esto hace que la luz estelar pase más despacio por el telescopio lleno de agua (un 13% aproximadamente más despacio). Por el otro telescopio lleno de aire pasará la luz estelar a velocidad normal. De esta forma, haciendo que la luz vaya más despacio por uno de los dos telescopios que están apuntando hacia la misma estrella dejando al otro normal, se consigue un escenario idéntico al de las dos Tierras con dos telescopios.
Pues bien, igual que el hombre que iba más rápido tenía que inclinar más su paraguas que el que iba más despacio, también el telescopio de la Tierra más rápida (es decir, la del telecopio lleno de aire) deberá inclinarse más que el de la Tierra más lenta (es decir, la del telescopio lleno de agua) cuando ambos estén apuntando hacia la misma estrella Draconis en el cénit. Igual que en el caso de los 2 hombres, si en el experimento un telescopio tiene que ser inclinado más que el otro como consecuencia de la diferente velocidad entre uno y otro, entonces podemos deducir que los telescopios, igual que los hombres del ejemplo, deben estar moviéndose, probándose, de esta forma, por la mayor inclinación de uno con respecto al otro, el movimiento de la Tierra.
De acuerdo con la historiografía científica oficial, los científicos tan amantes del método cientifico se tomaron 84 años (desde la muerte de Boscovich) en llevar a cabo este experimento. Parece ser que se argüía que sólo cuando los descubrimientos en el electromagnetismo necesitaran de la demostración lógicamente sólida del modelo heliocéntrico, entonces realizarían el experimento. Bueno, pues fue precisamente el astrónomo británico George Airy (1802 - 1892) el que se decidió a pasar el Rubicón y llevó a cabo en 1871 el experimento sugerido por Boscovich. Los resultados mostraron la razón por la que los grandes “pioneros” en la Astronomía oficialmente evitaron hacer el experimento durante 100 años (aunque no hace falta ser bastante listo como para deducir que un experimento tan sencillo como ese se habría estado realizando cientos veces con el mismo resultado, de ahí que no se divulgara oficialmente, y permitiendo así que la opinión heliocentrista se integrara cada vez más en la psique colectiva durante esos 100 años).
Bueno, como ya habrá anticipado el lector, los ángulos de los dos telescopios que seguían al mismo tiempo la trayectoria de la luz estelar de la misma estrella, permanecieron iguales, idénticos. Es decir, para seguir la trayectoria de la misma estrella no era necesario inclinar un telescopio más que otro. El ángulo de inclinación era el mismo para los dos.
Esto significa que si la Tierra se moviera en relación a las estrellas, entonces la Tierra se tendría que estar moviendo a dos velocidades distintas al mismo tiempo para dar cuenta de esa misma e idéntica inclinación empíricamente observada de los dos telescopios. Obviamente el lector habrá deducido inmediatamente el absurdo de que la Tierra se esté moviendo a dos velocidades distintas al mismo tiempo (si se moviera, lo haría sólo con una velocidad, como es obvio).
Por tanto, la única, lógica, científica y empírica interpretación que se le puede dar al resultado del experimento es que el movimiento de la luz de la estrella que se observa es real (y no aparente, como consecuencia de un hipotético movimiento anual traslacional de la Tierra).
PD. No consigo eliminar el archivo adjunto del final que no viene al caso. Valmadian, ¿podría usted eliminarlo? Gracias de antemano.


 3Víctor
3Víctor
 LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks

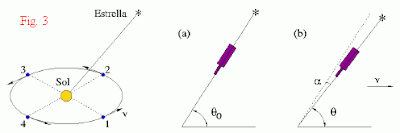
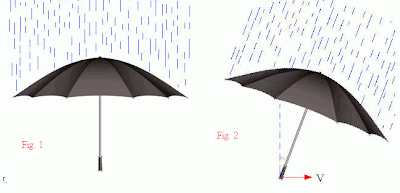
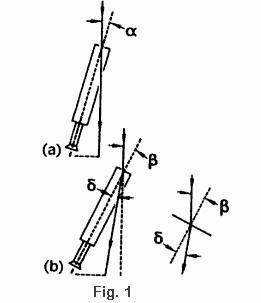

 Citar
Citar
Marcadores