La Monarquía Indiana fue una Unidad Política distinta de Castilla desde su concepción jurídica en la Capitulación de Santa Fe, donde ya se prefiguraba el Señorío Indiano. Posteriormente, como tal y ante las pretensiones de los herederos de Colón, éste fue incorporado en la Corona de Castilla en 1520, pero esta relación no se mantuvo siempre, pues con el correr del tiempo Las Indias fueron gestando su constitución histórica propia, lo que las ubicó en una posición suprema dentro de la Monarquía Católica, posición esta, que se consagró jurídicamente con la promulgación de Las Nuevas Leyes de 1542, las que vinieron a ser, según denominó notablemente Alfonso García Gallo, la primera manifestación de la Constitución de las Indias que estableció una Unión Personal con Castilla. Todo lo dicho es absolutamente distinto de lo que en la antigüedad fue una Colonia. Una Colonia, para los latinos, era la ordenación jurídica de
cives romanos, quienes crean
ex novo un asentamiento dentro de un territorio extranjero, nunca poblado, esto es, extraño a la Urbe y donde se podría aplicar plenamente el
Ius Civile. Asimismo, lo expuesto dista de lo que se ha entendido modernamente por una Colonia.
Este concepto moderno tiene su inspiración remota en la noción griega de la “factoría”, o asentamiento comercial transoceánico, y se ha desarrollado en torno a las ideas de Hobbes, el cual definía una Colonia diciendo:
“La procreación, es decir, las creaciones filiales de un Estado, son lo que denominamos plantaciones o colonias, grupos de personas enviadas por el Estado, al mando de un jefe o gobernador, para habitar un país extranjero que: o bien carece de habitantes, o han sido estos eliminados por la guerra”.
Por lo tanto, el derecho que se aplica en una Colonia no es un derecho territorial propio, sino un derecho foráneo e ilimitado, debido a que fueron los ingleses los que más utilizaron esta fórmula de factorías o colonias:
“El Derecho inglés distinguía asimismo claramente el ámbito del suelo inglés, como ámbito espacial de vigencia del Common Law, de otros ámbitos espaciales y consideraba el Common Law como Law of the Land, como Lex terrae. El poder del Rey era considerado absoluto en el mar y en las colonias, mientras que en cuanto al propio país, estaba comentido al Common Law y a las barreras institucionales o parlamentarias del Derecho inglés”.
De esta óptica moderna surgió hacia el siglo XIX el colonialismo, como un subproducto de la talasocracia anglo-francesa de los siglos XVII y XVIII.
Esto dista mucho de lo que ocurría en la Monarquía Indiana. Así nos lo reconoce Horst Pietschmann cuando nos dice:
“A pesar de la dependencia que puede observarse en distintas esferas, seguramente no es posible designar a las Indias como “colonia” desde el punto de vista del derecho público, y ciertamente no sólo por la razón de que aún no existía la forma jurídica de colonia, sino, sobre todo, a causa de la circunstancia de que estas dependencias no representaban el resultado de una definición correspondiente de status según el derecho público, sino más bien el de un desarrollo político que no tenía como objetivo primario la creación de dependencias. Por lo tanto habrá que aprobar al opinion de Pierre Chaunu, cuando afirma:
Castilla et Indias en sont pas Métropole et colonies, elles son les royaumes inégaux d’ une meme grand familie patriarcale”.
No se puede negar que hacia el siglo XVIII esta concepción de la gran familia patriarcal sufrió un cambio inmenso debido a la llegada del absolutismo borbónico y su exacerbado centralismo; el que se condensó en la nueva divisa
Utraque Unum. Ahora bien, la esencia bipolar de la Monarquía Católica se mantuvo dentro de lo que se conceptualizó como un solo “Cuerpo de la Nación” como se puede apreciar en el Real Decreto del 8 de julio de 1787 que declaraba que: “España e Indias conforman un solo cuerpo de Monarquía sin predilección particular”.
Pero es necesario señalar que este centralismo jamás significó la pérdida de identidad política de los territorios, siendo así que el orden institucional de cada reino estaba diferenciado y era independiente; por eso, el inglés Walton, aún en 1814, anotaba que:
“Todas las instituciones que juntas constituyen un gobierno europeo pueden encontrarse en las colonias hispánicas, las cuales pueden compararse a un sistema de estados confederados…”
En este mismo año José Baquíjano y Carrillo (1751-1818) recordaba:
“… que estaba sancionado en las Leyes de Indias que declaraban no ser aquellas posesiones colonias sino reinos agregados a Castilla, prohibiendo se les nombre de conquista cuando se hable de ellos”.
Es recién desde el siglo XIX que, con el advenimiento de la Independencia, la historiografía liberal trató de equiparar, por analogía, la condición jurídica de las Indias con la posición de las 13 colonias norteamericanas, produciendo una confusión en cuanto a la verdadera naturaleza de las relaciones entre los polos de la Hispanidad. Esta visión de los historiadores decimonónicos, que presenta una situación de inferioridad y servidumbre, ha dado origen a los apelativos de Colonia o Coloniaje para un periodo histórico que nada tuvo de tal.


 45Víctor
45Víctor LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks


 Citar
Citar









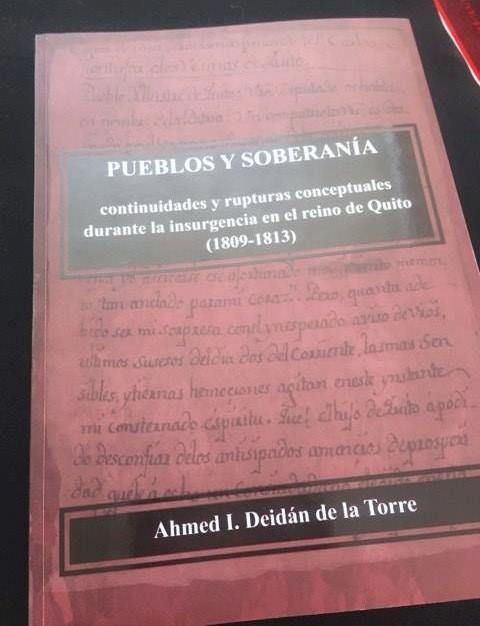





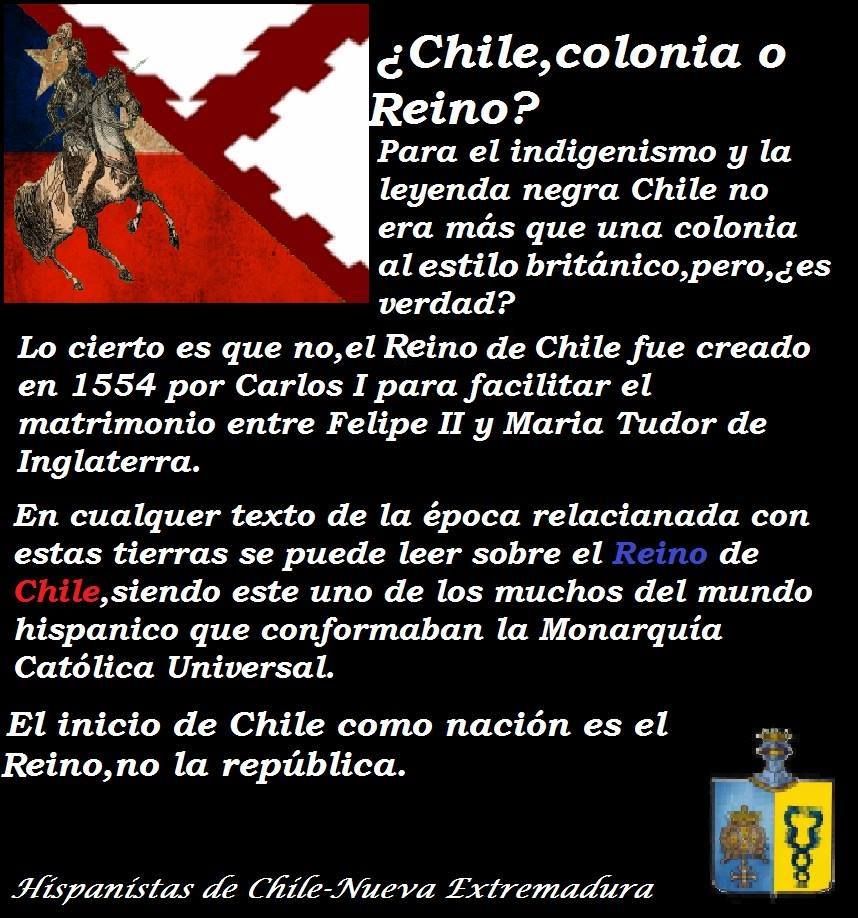
Marcadores