Mártires de ayer, ejemplo de mañana
En este romano y otoñal, ojalá que templado y no lluvioso, último domingo de Octubre, en la Plaza de San Pedro, que tantas veces abrazó entre sus columnas a innumerables multitudes de fieles, en acontecimientos memorables de la cristiandad, se celebra hoy una beatificación sin precedentes de 498 mártires españoles de la persecución religiosa de los años treinta.
Empiezo por explicar mi relación con tal asunto, que no es otra que la de haber sido, hace ya 46 años, autor del libro «La persecución religiosa en España (1936-1939)», presentado como tesis doctoral en la Universidad Pontificia de Salamanca y editado por la B.A.C. en Marzo de 1961.
La historia de esta Historia arranca de una iniciativa de los Arzobispos de la Conferencia de metropolitanos españoles, a mediados de los años 50, quienes, tras una serena y colegiada reflexión, creyeron llegado el momento de que, pasados ya un cuarto de siglo de la segunda República y veinte años de la Guerra civil, se publicase un Estudio de conjunto, riguroso y desapasionado, sobre las víctimas eclesiásticas de aquel sangriento holocausto; y mostraron su criterio de que se encomendara ese trabajo a alguien que, por su edad, no perteneciera a la generación de los combatientes, con preparación histórica y oficio de escribir.
El Cardenal Plá y Deniel, que presidía entonces la Acción Católica española, editora de la revista «Ecclesia», de la que yo era director, asumió el encargo de buscar a una persona para ese cometido y me lo endosó por las buenas. Era verdad que se cumplía en mí la primera condición, como «niño de la guerra», aunque sólo a medias las otras dos. El hecho es que acepté el embolado con docilidad y confianza en Dios, y lo pude sacar adelante, durante cuatro años de esfuerzo, con nocturnidad, pero sin alevosía.
La B.A.C. me brindó una ayuda generosa para recabar los informes de las Diócesis y Congregaciones religiosas. Me facilitó igualmente la asistencia de un secretario, a tiempo parcial, Javier García Montero, cuya ayuda eficaz fue determinante para el acceso a las bibliotecas, hemerotecas y archivos, y en la clasificación de datos previa a la redacción de cada capítulo.
Sigo hablando de libros, pero ahora va de otros. En los años 60, al igual que ahora, cualquier investigador exigente de la Guerra Civil apreciaba en la bibliografía concomitante y, sobre todo, en la posterior a la contienda, que la batalla de las ideas y los escritos resultó en este caso tan violenta como la de las ráfagas de las ametralladoras. Ésta se libró a campo abierto en los frentes y trincheras, sin rebasar el territorio patrio ni el tiempo anterior al armisticio; mientras que la guerra literaria se ha extendido más allá de esos confines, desde entonces hasta hoy. A más de la abundantísima producción vernácula, el fenómeno adquirió una dimensión internacional de increíble producción libraria, cuyas piezas llenarían hoy muchos hectómetros de estanterías. (Se ha dicho en estos días que puede ascender hasta unos 20.000 títulos).
Intelectuales movilizados
Aduzco, como mínimo botón de muestra, los nombres de algunos escritores europeos y americanos, los más conocidos de entonces, por su tratamiento del tema español. Hablo de los escritores católicos franceses Bernanos, Maritain y Mauriac; de los entonces comunistas Malraux (francés) y Koestler (alemán); de los anarquistas Orwell (inglés) y Simone Weil (francesa); y los americanos de la generación perdida, Hemingway y John Dos Passos; todos muy críticos por diversas motivaciones con la España nacional. En cuya defensa, entraron en liza Hilaire Belloc y Paul Claudel, más el nacionalista francés Maurras. Después del año 39 fueron apareciendo algunas obras de conjunto como las de Hugh Thomas, Madariaga, Garosci y otros. Si algo revela claramente esta nómina de actores y autores (muchos estuvieron en los frentes) es la relevancia internacional del caso español, laboratorio inmediato de la tremenda conflagración europea en Septiembre del 39. Más que nuestra extensión geográfica o volumen demográfico importaron las enconadas banderas ideológicas y la ferocidad de los enfrentamientos, cuando no habían llegado todavía las locuras apocalípticas de Auschwitz y del Gulag.
Sus resonancias internacionales conferían rango histórico al periodo español que comentamos y, dentro del mismo, a la persecución religiosa sin precedentes que registró en sus anales. En el balance estadístico de la misma figuran con nombres y apellidos 13 obispos, 4.184 sacerdotes del clero diocesano, 2.383 religiosos y 283 religiosas; que componen, en su conjunto, con muy leves correcciones al alza, una cifra global de 7.000 víctimas eclesiásticas, muy cercana ya a la exactitud de los hechos. Los más de 4.000 sacerdotes del primer grupo, entre los 30.000 del censo que registraba en aquel año el Anuario pontificio, suponían el 13% del Clero español; pero, una aproximada mitad de sus miembros procedían de las diócesis ocupadas al comienzo por el bando republicano.
Con eso se eleva al doble el porcentaje de estas últimas; pero también aquí nos confunde ese término medio, ya que las diócesis mas esquilmadas rozaban listones alarmantes: así Barbastro, con el 87% de su clero, Lérida (el 60%), Málaga (50%), Menorca (48%), Tortosa (47%), Ciudad Real (40%), Madrid (30%, o sea, 334 sacerdotes sobre 1.118), y Barcelona un 22% con 270 miembros, de un Clero de 1.250. Y cálculos muy similares cabe efectuar con los 2.383 religiosos asesinados, que suponen el 23% de los alrededor de 10.000 profesos que podían sumar las Congregaciones afectadas, entre las que sobresalen los claretianos con 259 miembros, seguidos por los franciscanos (226), escolapios (204), maristas (183), hermanos de la Salle (165), agustinos (155), jesuitas (114), hermanos de San Juan de Dios (97), salesianos (93), carmelitas descalzos (91)... Estos guarismos tan fríos no podrán traducir nunca lo que no es descriptible con palabras: un huracán de destrucción y muerte, que arrancó en plena sazón 7.000 vidas, truncadas en acto de servicio, cuya desaparición provocó un impacto catastrófico en los servicios que prestaban, como personas de responsabilidad en parroquias, colegios, hospitales, residencias de niños y ancianos y todo un vastísimo frente pastoral y social de la Iglesia.
Ahora bien, existen otras varas de medir para el mismo fenómeno, situándolo en el inmenso ejército fúnebre de los fusilados en la Guerra civil. Por más que me incomoden los bailes de cifras, no puedo prescindir aquí de dos números fundamentales en el obituario integral de la misma.
El primero recoge los 300.000 caídos (quedó muy atrás el mítico Millón de Jossé María Gironella) que totalizan los resultados más fiables de los muertos con violencia en ambos bandos. Y de ellos se nos dice, con conocimiento de causa, que fueron aproximadamente mitad por mitad los caídos en frentes y trincheras, y los ejecutados en el paredón de retaguardia. Nos resulta terrible este último dato, como un signo macabro de lo que supone el enfrentamiento fratricida en una guerra incivil. El segundo es éste otro: si se cifra en 60.000 ó 70.000 el número de fusilamientos en la retaguardia roja y recordamos las 7.000 bajas del clero español, resulta que los clérigos suponen más de un 10% entre todos los fusilados. Cifra gordísima para un gremio minoritario de 40.000 miembros entre los dos cleros, el 1,5 por ciento de la población en una España de 20 millones.
De no existir otras pruebas más aplastantes, sería eso sólo un exponente muy significativo de que se persiguió al clero por el mero hecho de serlo; por lo que era y no por lo que hacía. Nos constan, además, los hechos incontrovertibles de que, apenas estallada la conflagración, y sin medidas legales de ninguna clase, se dio por desaparecida la presencia de la Iglesia en la sociedad, se impuso el cierre por la fuerza de los templos y casas religiosas y quedó cancelado el culto católico, con peligro de prisión o muerte para quién lo practicara.
En el terror de los primeros días se abrió, puede decirse toscamente, la caza y captura del clero, hasta el punto de que los diez últimos días de Julio del 36, según datos escuchados al cardenal Tarancón, fueron asesinados en España 60 sacerdotes diarios y 75 el día de Santiago. Con el furor revolucionario estalló también la ola incendiaria de templos, casas religiosas, imágenes de santos, archivos eclesiásticos y objetos sagrados. Fue aquello lo que he llamado en otra parte «el martirio de las cosas» que arroja un saldo infinitamente superior, en su violencia y efectos arrasadores, al holocausto fúnebre de tantas personas. Observando en la posguerra las «regiones devastadas», lo que había que preguntarse, al visitar los edificios por donde pasó la revolución era si quedaba algún templo que no hubiera sido pasto de las llamas. El recuento de los tesoros monumentales y objetos artísticos resulta inacabable todavía. Y no admite, ni de lejos, establecer un parangón con los expolios y rapiñas que las fuerzas napoleónicas dejaron a su paso en la guerra de independencia.
La persecución siguió su curso sobre el mapa ibérico de la zona republicana, más en la periferia que en el centro, con la excepción del Madrid asediado, con las detenciones en masa, encarcelamientos hacinados, a menudo en inmuebles incautados a la Iglesia, en la espera y angustia de las sacas nocturnas, seguidas del trágico paseo, para acabar en la descarga final, a las puertas de un cementerio, al pie de un montículo o en la depresión de un barranco cercano. (Es, por supuesto, muy de lamentar que escenas paralelas se registraran por entonces en el bando contrario. Mas, siempre son odiosas las comparaciones).
Cárceles son conventos
Los aprisionamientos, aunque fueran cortos, ofrecían a los detenidos la oportunidad de coincidir con otros compañeros, de los curas con sus feligreses o de varios miembros de una Comunidad, lo que convertía al recinto en Casa de oración donde se sostenían los unos a los otros en elevada intensidad religiosa, como antesala y preparación del martirio. Más tarde, en las grandes prisiones de Madrid y Barcelona, punto también de salida para los grandes holocaustos, llegaban a congregarse decenas o centenares de religiosos de diverso hábito —allí ninguno lo llevaba— que las convertían en monasterios de elevado fervor conventual, siempre con el cosquilleo de la clandestinidad.
Punto. Paro aquí el recuento de casos y cosas en el martirologio de la persecución, remitiendo al lector a las mil páginas de mi libro, si se atreven a enfrentarse con ellas o, lo que es más emotivo y digerible, al precioso Catálogo «Quiénes son y de dónde vienen» que acaba de publicar con acierto la Conferencia Episcopal. Entretanto, sigue presentándosenos como obligación moral de primera magnitud esclarecer hasta donde sea posible, los oscuros procesos que condujeron a la confrontación feroz entre las dos españas y, en lo que más nos afecta, cómo pudieron acumularse en vastos sectores de nuestro pueblo, semejantes posos de odio contra la Iglesia, contra el Clero y hasta contra la religión como tal. Intentémoslo.
En virtud de un proceso, que convierte las ideas filosóficas de un siglo en corrientes culturales y sociales del siguiente y en movimientos de masas y revoluciones políticas del posterior, la hostilidad contra la Iglesia, que arrastraba sedimentos de la revolución francesa y de las agresiones napoleónicas, se nutrió paradójicamente, en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del XX, de dos componentes más bien opuestos entre sí:
El primero, un liberalismo racionalista, laicista y anticlerical, a menudo con ingredientes masónicos; y el segundo un populismo obrerista y sindical, que degeneró en marxismo-leninismo, aliado en ocasiones con el anarquismo radical. Los primeros presentaban a la Iglesia como enemiga de la libertad y del progreso, en tanto que los segundos le achacaban su cercanía a los ricos y mostraban a la Religión como el opio del pueblo. La Persecución religiosa de la que hablamos comenzó ya en la segunda República. Nacida ésta en 1931 con el apoyo de ambas fuerzas, después de despertar grandes ilusiones por el deseo de cambio cultural y social, derivó en una mezcla confusa y crispada de ambos elementos, pasando así, dicho sea en términos muy sumarios, de República a Frente popular y, de éste a Zona roja. Su laicismo agresivo, puesto de manifiesto en una Constitución hostil a la Iglesia y en leyes tan radicales como la expulsión de los jesuitas, el control de las órdenes religiosas, la anulación de la enseñanza de la Religión en los Centros públicos y del Presupuesto del clero, acabó por desplazar a la Iglesia de su presencia pública en el país. Primero las quemas de Iglesias en mayo del 31, después la revolución de Asturias en el 34 y finalmente los disturbios continuos del Frente popular del 36 agravaron al máximo la feroz división entre las dos españas.
Eran, por supuesto, falsas y calumniosas las acusaciones a la Iglesia como enemiga del progreso y embaucadora del pueblo. Cierto que fue bastante escaso el sentido social de los católicos de clase alta, vapuleados por Severino Aznar y Ángel Herrera, lo mismo que también el espíritu democrático de bastantes católicos, así como la división de los mismos por la tozudez de los grupos integristas, reprendidos por Roma en más de una ocasión. Y era innegable, por último, la pobreza material y cultural de grandes masas populares, que, aunque sinceramente católicas y de sanas costumbres familiares, resultaron muchas veces indefensas ante el bulo y la ignorancia de las propagandas laicistas.
Los misterios del corazón
El Cardenal Gomá habló con mucho acierto de los pecados de España y de la manipulación de los de abajo por los de arriba. Por muy bien que se conozca este proceso, visto por cada cual con sus propias dioptrías, nos tropezamos, como en los grandes genocidios antiguos y modernos, con el misterio insondable del corazón humano, tan capaz de lo más noble como de lo más abyecto, cuya alienación por el odio puede destruirnos a todos.
Leí en un autor americano, referido a la suya de origen, que las guerras civiles duran 100 años, aviso de navegantes para que no avivemos ahora las brasas del enfrentamiento. En las guerras mueren los mejores, como puede apreciarse en las biografías de muchos de nuestros santos y beatos, que ya merecían ese premio, antes de derramar su sangre. Todas las víctimas de una guerra de hermanos se encuentran y abrazan en el más allá. De ellas nos llega una ferviente invitación al perdón y a la concordia al par que una severa advertencia de que no se repita nunca su tragedia.
A quienes, tras la lectura de mi libro, me han preguntado en ocasiones en que lado me situaría yo, si me viera en el dilema del año 36, les di siempre la misma respuesta: me colocaría, sin dudarlo, entre ambos para separarlos, aunque eso me costara la vida. Lo que sería también un martirio y a mucha honra.
ANTONIO MONTERO MORENO, arzobispo emérito de Mérida-Badajoz
http://www.abc.es/20071028/domingos-...710281114.html


 4Víctor
4Víctor LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks


 Citar
Citar








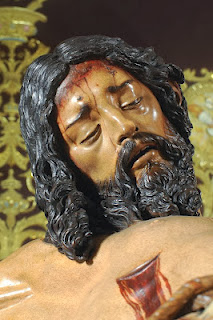

Marcadores