Coronavirus: ¿el cisne negro de 2020?
Roberto de Mattei
El cisne negro (Cygnus attratus) es un ave rara originaria de Australia que recibe su
nombre de la coloración de su plumaje. Nassim Nicholas Taleb, analista financiero y ex
agente de Wall Street, en su libro El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable
(Paidós Barcelona 2011), lo escogió como metáfora para explicar que a veces pueden
darse sucesos inesperados y catastróficos que pueden afectar la vida entera de la
sociedad.
Para Marta Dassù, del Aspen Institute, el coronavirus es el cisne negro de 2020. Explica
que la epidemia está acarreando la crisis para la actividad económica de las naciones
occidentales y «demuestra la fragilidad de las cadenas productivas a nivel internacional;
cuando un eslabón de la cadena recibe un golpe, el impacto se vuelve
sistémico» (Aspenia, 88 (2020), p. 9). «Ha llegado la segunda pandemia --escribe por su
parte Federico Rampino en La Reppublica del pasado 22 de marzo--, y también hay que
afrontarla y curarla. Se llama Gran Depresión, y tendrá un balance de víctimas paralelo
al del virus. En Estados Unidos ya nadie emplea la palabra recesión porque se queda
corta».
La economía interconectada del mundo se manifiesta como un sistema precario, pero el
impacto del coronavirus no sólo será económico y sanitario, sino también religioso e
ideológico. La utopía de la globalización, que hasta septiembre del año pasado parecía
triunfar, sufre una irremediable debacle. El pasado 12 de septiembre el Papa había
invitado a los dirigentes de las principales religiones y a las figuras más destacadas de
los ámbitos político, económico y cultural a participar en un acto solemne que habría de
tener lugar en el Vaticano el próximo 14 de mayo: el Pacto Global por la Educación.
Por esas mismas fechas, la profetisa de la ecología profunda Greta Thunberg llegaba a
Nueva York para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático de 2019. En aquellas vísperas del Sínodo para la Amazonía, el Romano
Pontífice les envió a ella y a los demás participantes en la cumbre un videomensaje en el
que expresaba su plena conformidad con los objetivos mundialistas. El pasado 20 de
enero, el Papa dirigió asimismo un mensaje a Klaus Schwab, presidente del Foro
Económico Mundial de Davos en el que subrayaba la importancia de una «ecología
integral que tenga en cuenta la totalidad de las implicaciones de la complejidad y de las
interconexiones de nuestra casa común».
A escasos meses de aquello, nos vemos ante una situación totalmente inédita. De Greta
ya nadie se acuerda, el Sínodo para la Amazonía fracasó, los dirigente políticos
internacionales han demostrado su ineptitud para hacer frente a la emergencia, el Pacto
Mundial se ha frustrado y la Plaza de San Pedro, epicentro espiritual del mundo, está
vacía. Las autoridades eclesiásticas se adaptan, y a veces se adelantan a las civiles
prohibiendo las misas y toda clase de ceremonia religiosa. El acto más significativo y
paradójico ha sido la clausura del Santuario de Lourdes, lugar por excelencia de
sanación física y espiritual, que cierra sus puertas por miedo a que alguien se contagie si
va a rogar a Dios por su salud. ¿Se trata todo ello de una maniobra? ¿Nos encontramos
ante un poder totalitario que restringe las libertades de los ciudadanos y persigue a los cristianos?
Ahora bien, sorprende una persecución que parece exenta de toda resistencia heroica,
hasta el martirio de los perseguidos, a diferencia de como ha sucedido en las grandes
persecuciones a lo largo de la Historia. En realidad, no cabría hablar de persecución
anticristiana, sino de autopersecución por parte del propio clero, que al cerrar los
templos y prohibir las misas da muestras de llevar a su máxima coherencia el proceso de
autodemolición iniciado en los años sesenta con el Concilio Vaticano II.
Desgraciadamente y salvo excepciones, al encerrarse en su casa, también el clero
tradicionalista parece ser también víctima de esta autopersecución.
Resulta conmovedor el gesto de generosidad con que 8000 médicos han respondido al
llamamiento del gobierno italiano, que pedía 300 voluntarios para ayudar en los
hospitales de Lombardía. ¡Cuán edificante sería que el presidente de la Conferencia
Episcopal pidiese a los sacerdotes que nunca les faltaran a los fieles los sacramentos en
las iglesias, las casas ni los hospitales! Muchos invitan a la oración pero, ¿quién
recuerda la posibilidad de que nos hallemos en puertas de un gran castigo! Y sin
embargo ésa fue la predicción de Fátima, cuyo centenario fue recordado por muchos en
2017. Este 25 de marzo, el cardenal António Augusto dos Santos Marto, obispo de
Leiria-Fátima, ha renovado el acto de consagración al Sagrado Corazón de María para
toda la Península Ibérica. Se trata de un acto ciertamente meritorio, pero la Virgen pidió
algo más: la consagración en concreto de Rusia, hecha por el Papa en unidad con los
prelados de todo el mundo. Ése es el acto, todavía pendiente, que todos esperan que se
realice antes de que sea tarde.
En Fátima Nuestra Señora anunció que si el mundo no se convertía varias naciones
serían aniquiladas. ¿Cuáles serán? ¿Y de qué forma serán exterminadas? Lo cierto es
que el mayor castigo no consiste en la destrucción de los cuerpos, sino en el
entenebrecimiento de las almas. Dicen las sagradas Escrituras que todos serán
castigados por medio de aquello con lo que pecan (cf. Sab.11,16). Y aun el pensamiento
pagano, por boca de Séneca, nos recuerda que el castigo del delito está en el propio
delito (De la fortuna, 2ª parte, cap. 3).
El castigo comienza a partir del momento en que se pierde el concepto de un Dios justo
y remunerador haciéndose la falsa idea de un Dios que, en palabras del papa Francisco
«no permite las tragedias para castigar las culpas» (Ángelus del 28 de febrero de 2016).
«¿Cuántas veces pensamos que Dios es bueno si nosotros somos buenos, y que nos
castiga si somos malos? Pero no es así», recalcó en la Misa de la Natividad del pasado
24 de diciembre. E incluso el papa bueno, Juan XXIII, recordó que «el hombre, que
siembras la culpa, recoge el castigo. El castigo de Dios es su respuesta a los pecados del
hombre. [Por eso Jesús] nos dice que huyamos del pecado, causa principal de los
grandes castigos» (radiomensaje del 28 de diciembre de 1958).
Prescindir de la idea del castigo no es evitarlo. El castigo es la consecuencia del pecado,
y sólo la contrición y la penitencia de los propios pecados puede librar de la pena que
inevitablemente acarrean por haber alterado el orden del universo. Cuando los pecados
son colectivos, los castigos también lo son. ¿Cómo nos vamos a sorprender de la
mortalidad que le sobreviene a un pueblo cuando los gobiernos se mancillan con leyes
homicidas como las que permiten el aborto, y durante la epidemia se sigue dando
prioridad a la masacre, como en Gran Bretaña, donde las autoridades han permitido el
aborto en casa para no interrumpir la matanza mientras dura la epidemia? Y cuando en
vez de los cuerpos son atacadas las almas, ¿quién se va a extrañar de que la pérdida de
la fe sea el castigo de los culpables? Negarse a ver la mano de Dios tras las grandes
catástrofes de la Historia es síntoma de esa falta de fe.
El castigo colectivo sobreviene repentinamente, como un cisne negro que aparece de
improviso sobre las aguas. Verlo nos desconcierta, y no sabemos de dónde viene ni qué
presagia. El hombre es incapaz de prever los cisnes negros que de la noche a la mañana
se ciernen sobre su vida. Pero estos sucesos no son fruto del azar como sostienen Taleb
y todos los que analizan la actualidad desde una perspectiva humana y secularista,
olvidando que la casualidad no existe y que las acciones de los hombres están siempre
sujetas a la voluntad de Dios. Todo depende de Dios, y cuando Dios comienza a actuar
llega hasta el final. «Pero Él no cambia de opinión; ¿quién podrá disuadirle? Lo que le place, eso lo hace» (Job 23, 13).
https://es.corrispondenzaromana.it/


 97Víctor
97Víctor LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks



 Citar
Citar




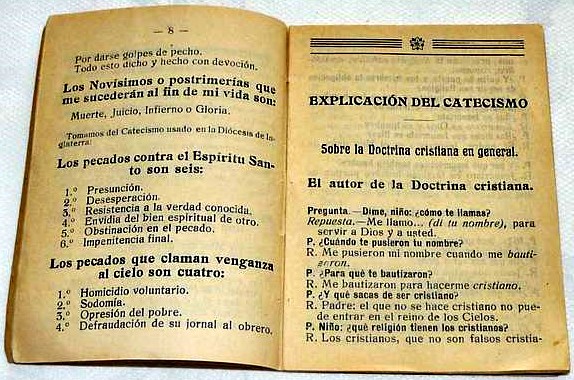







Marcadores