Re: Vituperio de la II República
La principal diferencia del PSOE de la república en relación con el actual, por no decir que única ya que no es verdad, es que entonces eran más sinceros, más claros, no mentían ni ocultaban sus criminales intenciones , como hacen hoy. Y la otra es que el de hoy está cuajado de hijos y nietos de franquistas, y en aquél otro no.
"He ahí la tragedia. Europa hechura de Cristo, está desenfocada con relación a Cristo. Su problema es específicamente teológico, por más que queramos disimularlo. La llamada interna y milenaria del alma europea choca con una realidad artificial anticristiana. El europeo se siente a disgusto, se siente angustiado. Adivina y presiente en esa angustia el problema del ser o no ser.
<<He ahí la tragedia. España hechura de Cristo, está desenfocada con relación a Cristo. Su problema es específicamente teológico, por más que queramos disimularlo. La llamada interna y milenaria del alma española choca con una realidad artificial anticristiana. El español se siente a disgusto, se siente angustiado. Adivina y presiente en esa angustia el problema del ser o no ser.>>
Hemos superado el racionalismo, frío y estéril, por el tormentoso irracionalismo y han caído por tierra los tres grandes dogmas de un insobornable europeísmo: las eternas verdades del cristianismo, los valores morales del humanismo y la potencialidad histórica de la cultura europea, es decir, de la cultura, pues hoy por hoy no existe más cultura que la nuestra.
Ante tamaña destrucción quedan libres las fuerzas irracionales del instinto y del bruto deseo. El terreno está preparado para que germinen los misticismos comunitarios, los colectivismos de cualquier signo, irrefrenable tentación para el desilusionado europeo."
En la hora crepuscular de Europa José Mª Alejandro, S.J. Colec. "Historia y Filosofía de la Ciencia". ESPASA CALPE, Madrid 1958, pág., 47
Nada sin Dios


 32Víctor
32Víctor LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks


 Citar
Citar
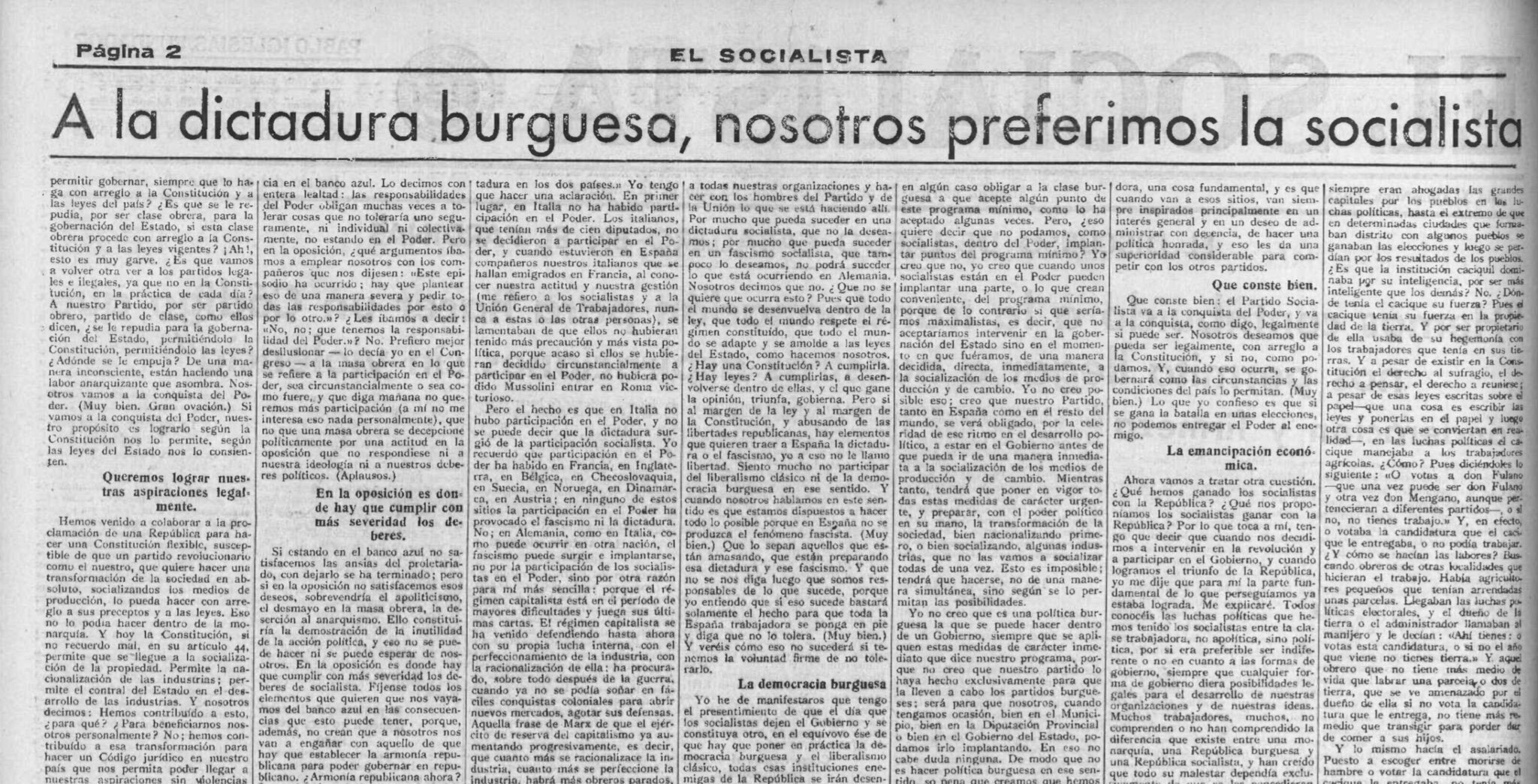
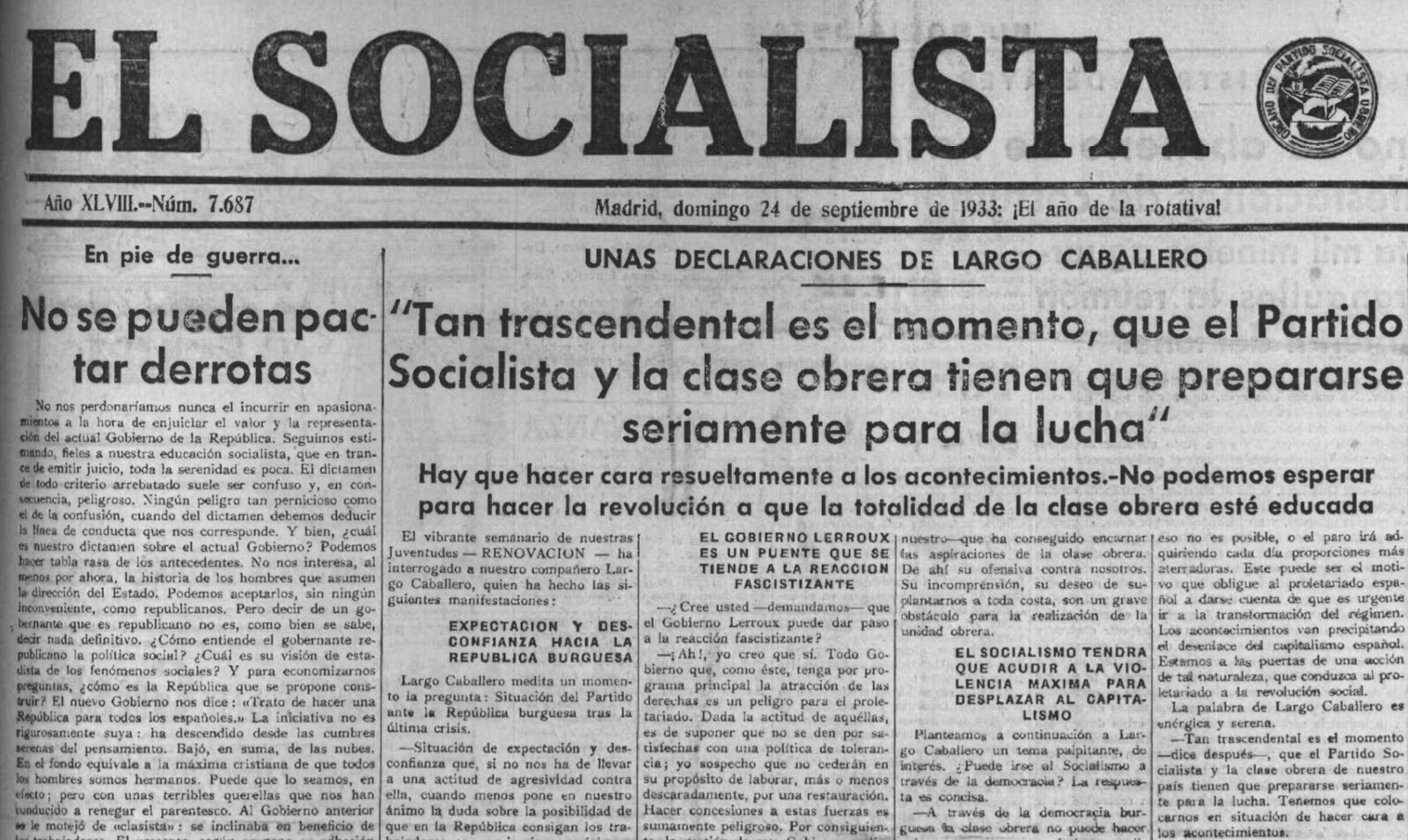
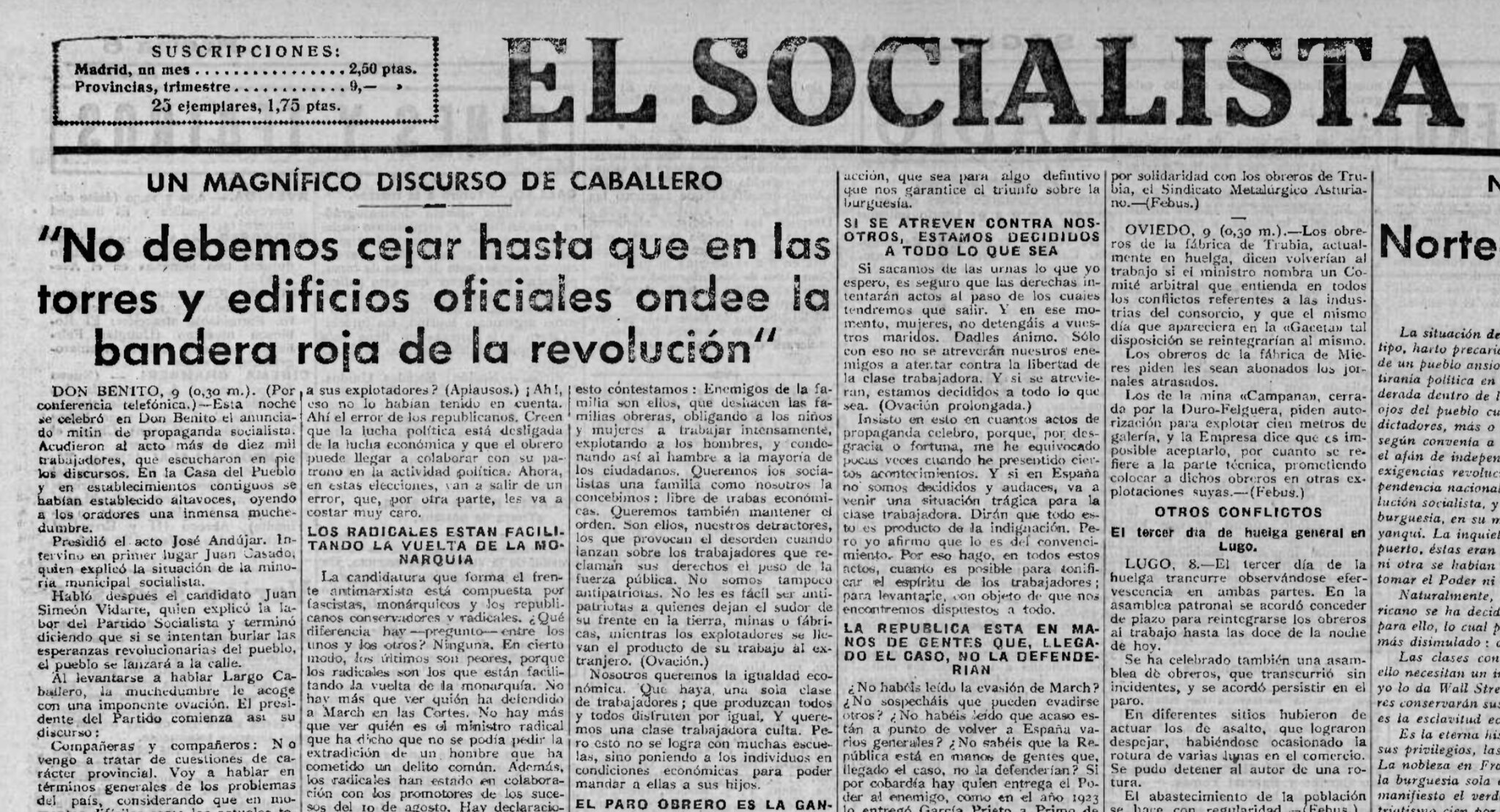
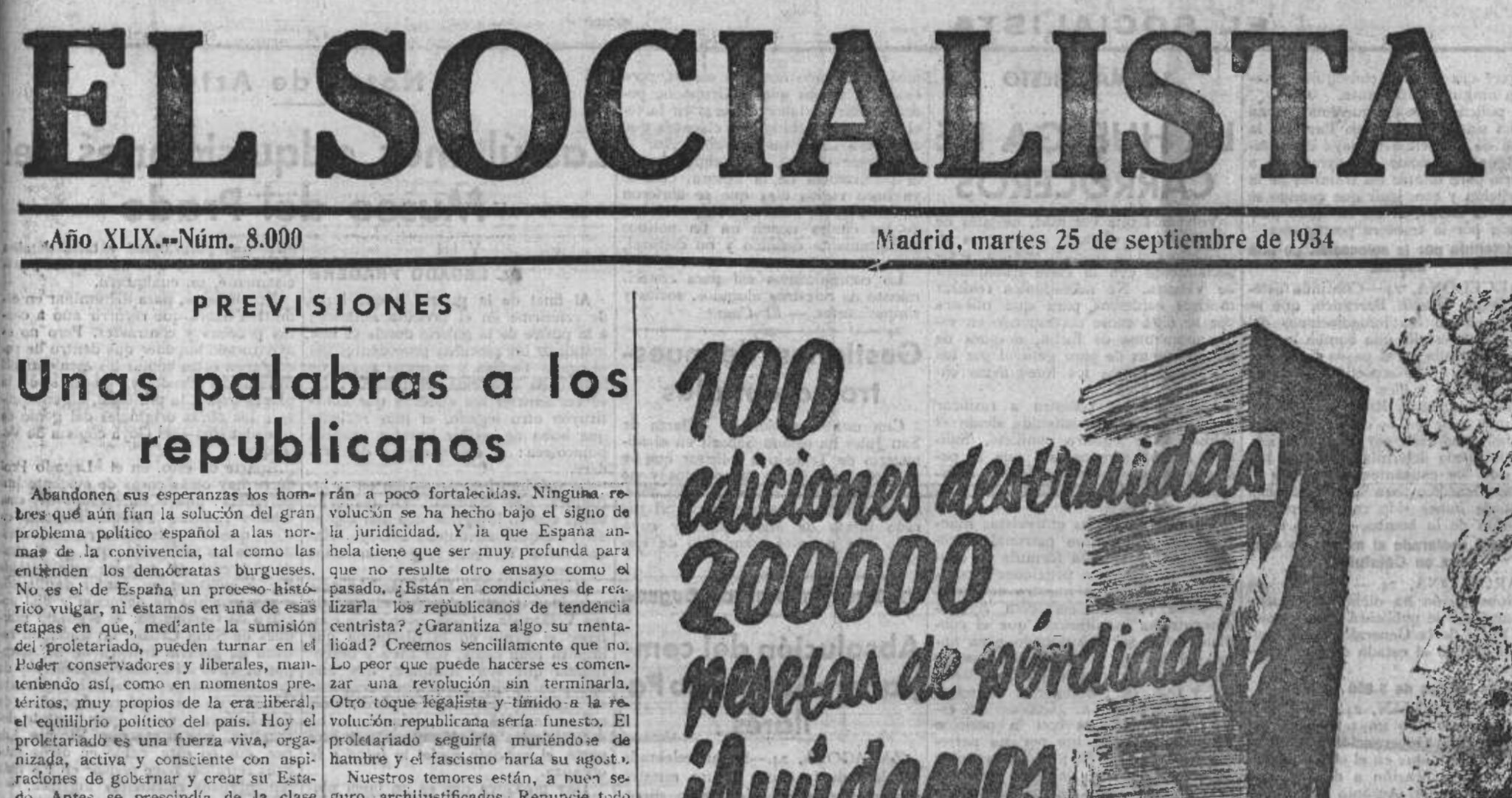





Marcadores